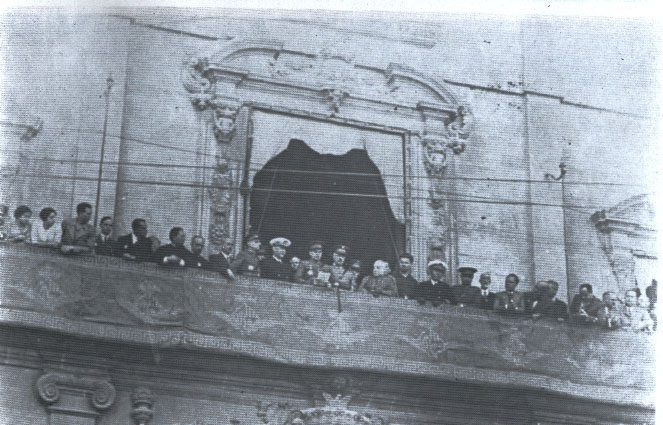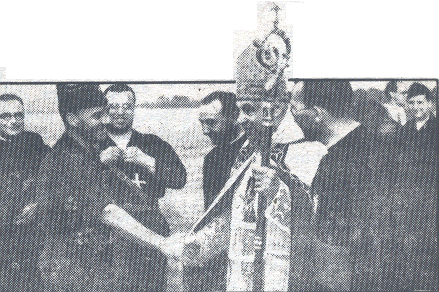La reciente beatificación de 498 mártires en una multitudinaria ceremonia oficiada por el papa Benedicto XVI en la plaza de San Pedro de la capital vaticana ha abierto de nuevo el agrio debate sobre el papel de la Iglesia Católica en la gestación, el transcurso y las consecuencias de la Guerra Civil española. La jerarquía eclesiástica española, que ha negado cualquier intención de contrarrestar con este acto la reciente aprobación de la Ley de Memoria Histórica, ha impulsado enérgicamente la beatificación colectiva más numerosa de religiosos asesinados durante la Guerra Civil.
Por su parte, los que hasta la fecha
se han opuesto al reconocimiento de
las innumerables víctimas
republicanas y de todos aquellos que
sufrieron persecución durante el
largo período franquista esgrimiendo
el supuesto argumento de que era
innecesario evocar hechos luctuosos
del pasado, o, han aplaudido el
acontecimiento romano o,
cínicamente, han callado y, por
supuesto, a ninguno de ellos se le
ha ocurrido tildar a la jerarquía
católica de guerracivilista o de
dedicarse a la práctica de
desenterrar fantasmas del pasado.
Típica doble moral y doble rasero
que continúa siendo un rasgo
característico de nuestra derecha
reaccionaria.
El hecho real es que éste país, en
el pasado, ha poseído fuertes rasgos
anticlericales que han aparecido
como contrapeso a una excesiva,
abusiva y prolongada presencia de la
Iglesia Católica en el ámbito del
poder político actuando como
elemento legitimador de situaciones
profundamente injustas enraizadas en
una estructura fundamentada sobre la
base de inmensas desigualdades
sociales.
En el transcurso de la historia de
España la religión ha ocupado una
posición central, tanto en época
moderna como en la medieval. En
época contemporánea, durante el
siglo XIX, se sufrió una sangrienta
confrontación -las llamadas Guerras
Carlistas- que explicitaban una
encarnizada lucha de una sociedad
rural tradicional y profundamente
católica contra la amenaza del
liberalismo y la modernización. En
el pasado reciente la Iglesia
española, baluarte de la fe, se
opuso, invariablemente, al
desarrollo democrático de la
sociedad y busco su protagonismo de
la mano de las clases dominantes
que, amparándose en ella, cometieron
múltiples fechorías origen
contextual del anticlericalismo.
Los brotes de anticlericalismo no fueron exclusivos, pues, de la época republicana. Desde la llamada Semana Trágica,en 1909, hasta los hechos del 11 de mayo de 1931 la aparición de la protesta anticlerical con quema de iglesias y conventos canalizó una irritación de origen popular con evidentes contenidos espontáneos que manifestaban el rencor hacia la connivencia entre lo eclesiástico, la injusticia social y el reaccionarismo integrista.
Hay que decir que los preparativos
de la Guerra Civil resultan
incomprensibles si no tenemos en
cuenta que los católicos sentían
entonces amenazados sus privilegios
por la legislación secularizadora de
la Segunda República siendo preciso
saber que la derecha reaccionaria
ocultaba su propia resistencia a la
reforma social bajo el manto
religioso.
La inmensa mayoría de los 498
mártires recientemente beatificados
fueron asesinados durante los
primeros meses de la insurrección
militar en un contexto de descontrol
provocado por la caída del orden
causado por la rebelión militar
-verdadera responsable de aquella
tragedia- y, en ningún caso, sus
muertes fueron ni organizadas ni
alentadas por el gobierno
republicano. El ataque contra el
clero tenía, pues, un claro
trasfondo de resentimiento popular.
Los asesinatos de eclesiásticos se
extendieron en un medio en el cual
el orden no podía ser garantizado
por un gobierno acosado por una
parte por las fuerzas cuyo cometido
era precisamente el mantenimiento
del mismo y por un proceso con
tintes revolucionarios cuyo control
se escapó de las manos
gubernamentales hasta bien entrado
1937.
La Iglesia Católica apoyó la causa
Nacional en la guerra y legitimó a
los militares ayudando a
institucionalizar la dictadura de la
derecha. Las pocas excepciones en el
ámbito eclesiástico las encontramos
en parte de la jerarquía catalana,
cuyo caso más emblemático es el del
cardenal Vidal i Barraquer, y en el
País Vasco, donde el franquismo no
dudó en fusilar sacerdotes por su
apoyo al gobierno de Euskadi.
A finales de septiembre de 1936,
Enrique Pla y Deniel, obispo de
Salamanca, publicó la Pastoral Las
dos ciudades, sobre la Guerra Civil,
calificándola por primera vez de
Cruzada. El documento se convirtió
en uno de los mayores soportes
ideológicos del bando franquista
defendiendo el Alzamiento Nacional y
alentando a los que luchan por Dios
y por España como partícipes de una
Cruzada contra el comunismo para
salvar la Religión, la Patria y la
Familia, por lo que los combatientes
insurgentes fueron calificados como
los cruzados del siglo XX. Solo el
obispo de Pamplona, Mateo Múgica,
junto con el cardenal catalán, se
negó a firmar la carta impulsada
desde Salamanca publicando una
pastoral que le costó su expulsión
de la España de Franco.
En Mallorca, un sola voz, la del
cura párroco de Sencelles, Bartomeu
Oliver, clamó desde el púlpito
exigiendo, como había hecho el
obispo navarro, caridad, hermandad y
perdón, por ello fue encausado y
expedientado y en su entorno
eclesiástico solo el silenció fue la
pauta.
No en balde el obispo de la isla,
Josep Miralles Sbert, encabezó junto
con los golpistas la rebelión,
participando en actos públicos junto
a los cabecillas insurrectos guiados
por el aventurero fascista italiano
Arconovaldo Bonacorsi -falso conde
Rossi- o dando su bendición a los
aviones de combate enviados por
Benito Mussolini y propiciando la
celebración de la "victoria" en
Porto Cristo con la realización de
un multitudinario Te Deum en la
Catedral de Palma.
Por ello, no es extraño que cuando
los militares golpistas asesinaron
al sacerdote de Llubí, Jeroni Alomar
Poquet, cuyo único delito fue ayudar
a los perseguidos, el ruido de la
detonación realizada en el
cementerio de Palma que acabó con su
vida no inmutara al obispo
mallorquín.
Los asesinatos producidos en
territorio republicano, todos, no
sólo los que afectaron al mundo
católico, deben ser condenados sin
paliativos, pero, a su vez, la
jerarquía católica debería
explicitar una sincera autocrítica
por haber abandonado a los débiles,
a los pobres, a los desamparados de
la tierra génesis del
anticlericalismo dominante y, a su
vez, de haberse beneficiado durante
años y años de la posición
privilegiada que el franquismo le
otorgó durante su larga vigencia.
En la actualidad no es difícil
entender que la jerarquía
eclesiástica debería haberse
abstenido de formar parte de las
legiones de un imperio tremendamente
distante de lo que muchos creyentes
consideran hoy como base ética del
cristianismo que, por supuesto,
resulta antagónica con la
connivencia entre la espada y la
cruz.
Palma, 10 de noviembre 2007